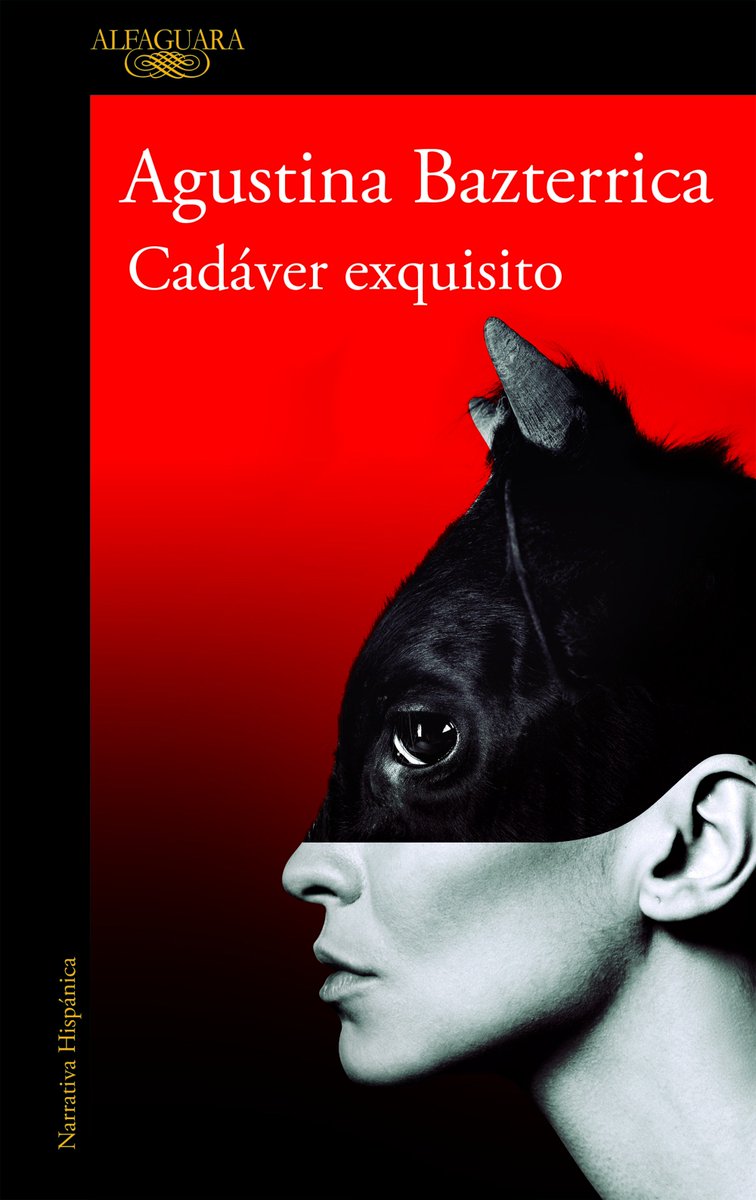Un llamado anónimo al nueve once permitió que rápidamente,
un móvil policial se acercara hasta la calle Pratt a la altura del número
doscientos. Al llegar al domicilio, los oficiales se vieron obligados al forzar
la puerta de roble macizo que daba a la acera debido ya que se encontraba
cerrada y nadie atendió luego de varios timbrados. Dentro de la casa, el
panorama fue desolador: en medio del living comedor, el cuerpo de una mujer
tendido en el piso y rodeado de un charco de sangre.
A nadie le extrañó que antes de que llegara la ambulancia,
el detective Pedro Zuriaga de la comisaría seis que tenía jurisdicción en la
zona, se apersonara tan pronto como pudo. Apenas ingresó a la vivienda, pidió a
los dos oficiales –Ruiz y Vergara- que revisaran papeles o posible carta que la
mujer dejara por allí.
Jovial, de pelo castaño ondulado y aún con los ojos
abiertos, la víctima yacía con un claro signo de disparo en la cien. Alguien,
un vecino quizá, había oído gritos y un disparo. Zuriaga miró atentamente
buscando detalles alrededor del cuerpo donde sólo se encontraban muebles; apenas
una silla corrida que acomodó con el pie, un sánguche de miga mordido arriba de
la barra de la cocina y un almohadón tirado que tiró sobre el sofá. No había nada más que alterara la escena que hiciera
suponer algo violento más allá de lo macabro que resultaba esa muerte. Localizó
el celular bloqueado de la muerta arriba de una repisa, y con un par de
movimientos ingresó a los últimos mensajes de la mujer. Apretó una serie de
botones y lo apoyó nuevamente donde estaba.
Zuriaga era un detective reservado de su vida privada. Nadie
sabía que tenía un hijo de veinte años ni que había cursado algunas materias en
la carrera de antropología antes de recibirse de ingeniero en sistemas. Tuvo un
recorrido corto como oficial de policía en una comisaría de La Plata y por un
confuso episodio, retornó a Tandil donde ingresó con facilidad (gracias a su
amistad con el comisario) al grupo de investigación de homicidios.
La sirena de la ambulancia se hizo escuchar a dos cuadras del lugar. Zuriaga apuró
algunos movimientos para facilitar el trabajo a médicos y científica que ya
estaban por descender de los vehículos. “Calibre veintidós” dijo dirigiéndose
al forense, al mismo tiempo que quitaba un arma de la mano de la mujer.
“Orificio de entrada, sin salida, en cien izquierda” prosiguió. “No hay testigos,
no hay carta, pero esos ojos abiertos son de depresión” y los cerró con sus
dedos mientras se ponía de pie y dejaba lugar a la intervención médica. El de
científica le preguntó si ese era el celular de la mujer. “Debe ser” dijo
Zuriaga como ignorando que el aparato allí estaba. “Yo ya no trabajo analizando
tecnología” se despachó.
La mujer vivía sola en esa casa que alquilaba desde hacía
unos meses. Trabajaba como secretaria en un consultorio odontológico y, si bien
no tenía hijos, mantenía una relación inestable con un joven. Antes de
marcharse, Zuriaga ubicó el sánguche de miga y salió de la vivienda masticando
lo que quedaba de él. En la vereda se cruzó con su amigo, el comisario
Lombardozo que lo miró con recelo sin pronunciar palabra. Subió a su Renault
megane negro y se marchó.
* El autor deja libre que se comparta este texto pero que se cite su nombre por derecho intelectual. Víctor Torres es un escritor tandilense nacido en 1985. Se dedica a la docencia y a la composición música. Escribió un par de libritos, ganó varios concursos literarios y participa de tantas antologías literarias. @victortorres0k